Los radicales de
Hamás salen fortalecidos tras los ataques de Israel gracias al rencor, el odio
y la sed de venganza que la población de Gaza sentirá después de esta lluvia de
muerte y destrucción.
Escribo este artículo al segundo día del alto el fuego en Gaza. Los
tanques israelíes se han retirado de la Franja, han cesado los bombardeos y el
lanzamiento de cohetes, y ambas partes negocian en El Cairo una extensión de la
tregua y un acuerdo de largo alcance que asegure la paz entre los adversarios.
Lo primero es posible, sin duda, sobre todo ahora que Benjamín Netanyahu se ha
declarado satisfecho —“misión cumplida” ha dicho— con los resultados del mes de
guerra contra los gazatíes, pero lo segundo —una paz definitiva entre Israel y
Palestina— es por el momento una pura quimera.
El balance de esta guerra de cuatro semanas es (hasta ahora) el
siguiente: 1.867 palestinos muertos (entre ellos 427 niños) y 9.563 heridos,
medio millón de desplazados y unas 5.000 viviendas arrasadas. Israel perdió 64
militares y 3 civiles y los terroristas de Hamás lanzaron sobre su territorio
3.356 cohetes, de los cuales 578 fueron interceptados por su sistema de defensa
y los demás causaron solo daños materiales.
Nadie puede negarle a Israel el derecho de defensa contra una
organización terrorista que amenaza su existencia, pero sí cabe preguntarse si
una carnicería semejante contra una población civil, y la voladura de escuelas,
hospitales, mezquitas, locales donde la ONU acogía refugiados, es tolerable
dentro de límites civilizados. Semejante matanza y destrucción indiscriminada,
además, se abate contra la población de un rectángulo de 360 kilómetros
cuadrados al que Israel desde que le impuso, en 2006, un bloqueo por mar, aire
y tierra, tiene ya sometido a una lenta asfixia, impidiéndole importar y
exportar, pescar, recibir ayuda y, en resumidas cuentas, privándola cada día de
las más elementales condiciones de supervivencia. No hablo de oídas; he estado
dos veces en Gaza y he visto con mis propios ojos el hacinamiento, la miseria
indescriptible y la desesperación con que se vive dentro de esa ratonera.
La razón de ser oficial de la invasión de Gaza era proteger a la
sociedad israelí destruyendo a Hamás. ¿Se ha conseguido con la eliminación de
los 32 túneles que el Tsahal capturó y deshizo? Netanyahu dice que sí pero él
sabe muy bien que miente y que, por el contrario, en vez de apartar
definitivamente a la sociedad civil de Gaza de la organización terrorista, esta
guerra va a devolverle el apoyo de los gazatíes que Hamás estaba perdiendo a
pasos agigantados por su fracaso en el gobierno de la Franja y su fanatismo
demencial, lo que lo llevó a unirse a Al Fatah, su enemigo mortal, aceptando no
tener un solo representante en los Gobiernos de Palestina y de Gaza e incluso
admitiendo el principio del reconocimiento de Israel que le había exigido
Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Por desgracia,
el desfalleciente Hamás sale revigorizado de esta tragedia, con el rencor, el
odio y la sed de venganza que la diezmada población de Gaza sentirá luego de
esta lluvia de muerte y destrucción que ha padecido durante estas últimas
cuatro semanas. El espectáculo de los niños despanzurrados y las madres
enloquecidas de dolor escarbando las ruinas, así como el de las escuelas y las
clínicas voladas en pedazos —“un ultraje moral y un acto criminal”, según el
secretario general de la ONU Ban Ki-Moon— no va a reducir sino multiplicar el
número de fanáticos que quieren desaparecer a Israel.
Lo más terrible de esta guerra es que no resuelve sino agrava el
conflicto palestino-israelí y es sólo una secuencia más en una cadena
interminable de actos terroristas y enfrentamientos armados que, a la corta o a
la larga, pueden extenderse a todo el Oriente Próximo y provocar un verdadero
cataclismo.
El Gobierno israelí, desde los tiempos de Ariel Sharon, está convencido
de que no hay negociación posible con los palestinos y que, por tanto, la única
paz alcanzable es la que impondrá Israel por medio de la fuerza. Por eso,
aunque haga rituales declaraciones a favor del principio de los dos Estados,
Netanyahu ha saboteado sistemáticamente todos los intentos de negociación, como
ocurrió con las conversaciones que se empeñaron en auspiciar el presidente
Obama y el secretario de Estado, John Kerry, apenas este asumió su ministerio,
en abril del año pasado. Y por eso apoya, a veces con sigilo, y a veces con
matonería, la multiplicación de los asentamientos ilegales que han convertido a
Cisjordania, el territorio que en teoría ocuparía el Estado palestino, en un
queso gruyère.
Esta política tiene, por desgracia, un apoyo muy grande entre el
electorado israelí, en el que aquel sector moderado, pragmático y profundamente
democrático (el de Peace Now, Paz Ahora) que defendía la
resolución pacífica del conflicto mediante unas negociaciones auténticas, se ha
ido encogiendo hasta convertirse en una minoría casi sin influencia en las
políticas del Estado. Es verdad que allí están, todavía, haciendo oír sus voces,
gentes como David Grossman, Amos Oz, A. B. Yehoshúa, Gideon Levy, Etgar Keret y
muchos otros, salvando el honor de Israel con sus tomas de posición y sus
protestas, pero lo cierto es que cada vez son menos y que cada vez tienen menos
eco en una opinión pública que se ha ido volviendo cada vez más extremista y
autoritaria. (Es sabido que en su propio Gobierno, Netanyahu tiene ministros
como Avigdor Lieberman, que lo consideran un blando y amenazan con retirarle el
apoyo de sus partidos si no castiga con más dureza al enemigo). Cegados por la
indiscutible superioridad militar de Israel sobre todos sus vecinos, y en
especial, Palestina, han llegado a creer que salvajismos como el de Gaza
garantizan la seguridad de Israel.
La verdad es exactamente la contraria. Aunque gane todas las guerras,
Israel es cada vez más débil, porque ha perdido toda aquella credencial de país
heroico y democrático, que convirtió los desiertos en vergeles y fue capaz de
asimilar en un sistema libre y multicultural a gentes venidas de todas las
regiones, lenguas y costumbres, y asumido cada vez más la imagen de un Estado
dominador y prepotente, colonialista, insensible a las exhortaciones y llamados
de las organizaciones internacionales y confiado sólo en el apoyo automático de
los Estados Unidos y en su propia potencia militar. La sociedad israelí no
puede imaginar, en su ensimismamiento político, el terrible efecto que han
tenido en el mundo entero las imágenes de los bombardeos contra la población
civil de Gaza, la de los niños despedazados y la de las ciudades convertidas en
escombros y cómo todo ello va convirtiéndolo de país víctima en país
victimario.
La solución del conflicto Israel-Palestina no vendrá de acciones
militares sino de una negociación política. Lo ha dicho, con argumentos muy
lúcidos, Shlomo Ben Ami, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel
precisamente cuando las negociaciones con Palestina —en Washington y Taba en
los años 2000 y 2001— estuvieron a punto de dar frutos. (Lo impidió la
insensata negativa de Arafat de aceptar las grandes concesiones que había hecho
Israel). En su artículo La trampa de Gaza (EL PAÍS, 30 de
julio de 2014) afirma que “la continuidad del conflicto palestino debilita las
bases morales de Israel y su posición internacional” y que “el desafío para
Israel es vincular su táctica militar y su diplomacia con una meta política
claramente definida”.
Ojalá voces sensatas y lúcidas como las de Shlomo Ben Ami terminen por
ser escuchadas en Israel. Y ojalá la comunidad internacional actúe con más
energía en el futuro para impedir atrocidades como la que acaba de sufrir Gaza.
Para Occidente lo ocurrido con el Holocausto judío en el siglo XX fue una
mancha de horror y de vergüenza. Que no lo sea en el siglo XXI la agonía del
pueblo palestino.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones
EL PAÍS, SL, 2014.

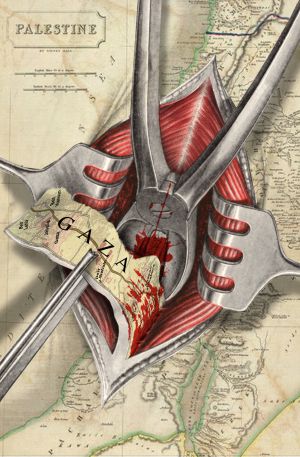
No hay comentarios:
Publicar un comentario